Por: Freddy Poroj
A partir de los significados que ha adquirido el término ícono, se han establecido a priori connotaciones que no tienen nada que ver con lo que realmente representa y esto se puede analizar directamente con su primeridad. ¿A qué se refiere esto? Específicamente a lo más básico del conocimiento dóxico; es decir, todas aquellas cualidades que están presentes en los fenómenos, y que son percibidas indefectiblemente por los cinco sentidos al momento de querer conocer algo, y esto es así porque el representamen es reconocido como objeto a través de un interpretante. Recomiendo complementar esto último con el artículo (https://elsancarlistau.com/2018/11/26/el-argumento/).
Una vez se logra satisfacer lo primario, la segundidad implica un grado mayor de complejidad en el conocimiento humano, ya que se pueden distinguir dos aspectos fundamentales: la regularidad, o la continuidad. En otras palabras, al momento de captar algún significante se logrará distinguir reiteraciones en esas sensaciones. Sin embargo, Albano señala que “En lo que respecta a la iconicidad vinculada con las semióticas visuales, (pintura, fotografía) la relación de semejanza con la realidad o con alguno de sus objetos, resulta más problemática en razón de englobar bajo esta categoría a una multiplicidad de signos e íconos diversos presentes en aquellas manifestaciones, y por lo cual, la iconicidad, como aquello que define la condición de semejanza entre un ícono del mundo de los objetos, no podría verificarse en todos los casos.” (Albano y otros, 2005:124).
Quiere decir que un ícono en tanto que significante visual, no es más que la representación de algunas características del objeto o referente dentro de un análisis formal de inferencias pragmáticas. Y esto porque en el sustantivo griego eikon significa figura o imagen, pero jamás la totalidad. Peirce (1975) explicaba que el ícono como signo que hace referencia al objeto al que denota en virtud de las características pertinentes, el cual posee independientemente que exista o no el objeto. Pero como toda codificación es socialmente compartida, la correlación entre los significantes y significados del ícono, surgirán a partir de experiencias perceptivas.
La terceridad, en cambio, es un poco más compleja dentro del conocimiento humano, ya que se refiere a saber discernimiento a posteriori de las leyes de los códigos. Quiere decir que su base está en la conexión de las dos primeras, la cual producirá un razonamiento para producir signos al interpretar el contenido de los íconos. Está claro que para Pedroni el ícono “…es un signo que es tal en virtud de un rasgo que comparte con su referente, o en virtud de cierta semejanza con el mismo. Por lo tanto es, al igual que el índice un signo motivado, y todo signo motivado es de más fácil lectura que un signo inmotivado.” (Pedroni, 2000:53).
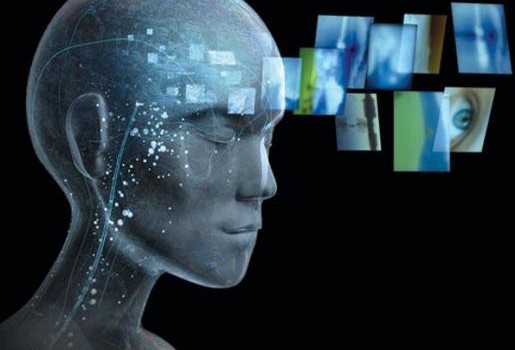
Cuando se tiene la intuición, desde el punto de vista filosófico, la cual facilita la captación del “eidos”, es decir la esencia o bien la consistencia del objeto, lo que se capta como ícono en este sentido, no es lo que el objeto es, sino más bien el valor que se le da al objeto porque la valorización es interpretada por lo emotivo que contiene una carga simbólica alejada del significante. Por ejemplo, aquel error tan recurrente cuando por antonomasia se le nombra ícono a una persona para representar algo abstracto como la música. Vale la pena recordar que cada una de las representaciones socialmente compartidas, es en principio algo singular; segundo, dicha representación es el representante que se apodera de un objeto para que pueda ser identificado.
En síntesis, para profundizar en el estudio de los íconos, es necesario hacer hincapié que la primeridad se logra definir a partir de que las cualidades son similares a las del objeto, porque se caracterizan cuando establecen una relación de semejanza, ya que los signos presentan algo parecido que coincide con el objeto. Háblese de emoticones, croquis, mapas o planos de alguna construcción. En su momento Peirce (1975), los clasificó en imágenes, cuando comparten cualidades (onomatopeyas, escrituras primitivas); diagramas, cuando comparten analogías (organigramas empresariales, mapas conceptuales, entre otros.); y metáforas, cuando hay un paralelismo con el objeto (relación de similitud entre referentes).

Cada signo dentro del ámbito iconográfico, independientemente de su grado ontológico, tendrá establecida su idea en el mundo inteligible, a pesar que variará de significado, siempre será absolutamente per se inmutable. Esto implica que conocer equivale principalmente a formarse conceptos que van construyendo en la psiquis un conjunto de significados que ayudarán a subsumir la naturaleza y substancia representada icónicamente.
Fuentes:
- Albano, Sergio; Levit, Ariel y Rosenberg, Lucio (2005). Diccionario de semiótica. Grupo Editor Montressor. Santa Fe, Buenos Aires, Argentina.
- Pedroni, Ana María (2000). Semiología, un acercamiento didáctico. Universidad Mesoamericana. Guatemala.
- Peirce, Charles (1975). La Ciencia de la Semiótica. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, Argentina.
(Imágenes extraídas de: http://www.google.com)



2 comentarios en “El ícono como primeridad del objeto”